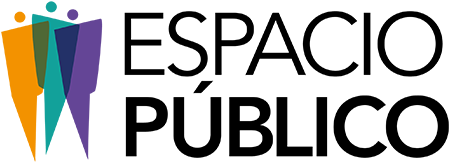Chilenos y chilenas se muestran menos tolerantes frente a la corrupción
2 de abril de 2019
¿Cuál es la reacción de los chilenos y chilenas frente a distintos niveles de corrupción? ¿Votarías por algún candidato que estuviese envuelto en un soborno? Son algunas de las preguntas que responde el tercer capítulo de la encuesta de opinión pública “Chilenas y chilenos hoy: desafiando los prejuicios, complejizando la discusión” realizada por Espacio Público e Ipsos, luego de que en enero se entregara el primer capítulo sobre migración e integración social y posteriormente en marzo un segundo capítulo sobre educación y salud.
El estudio, realizado por segundo año consecutivo, se desarrolló a través de la aplicación de encuestas presenciales en hogares a 1.003 personas mayores de 18 años de los principales centros urbanos de Chile (Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano y Gran Santiago). La muestra obtenida fue de 523 personas en Santiago, 240 en Viña del Mar y Valparaíso y 240 en Concepción y Talcahuano. Del total de encuestados, el 51% corresponden a hombres, 49% mujeres y el 4% (40 personas) son extranjeras.
Democracia
En este capítulo, se le preguntó a toda la muestra por la probabilidad de cambiar su voto si se descubriera que su candidato/a presidencial está involucrado en un caso de corrupción. Este año el 73% señaló que sería probable o muy probable que cambiara su voto, cifra que en el año 2017 (año de elecciones presidenciales) alcanzó un 64%.
Respecto a los grupos socioeconómicos que presentaron las mayores alzas a la intolerancia a la corrupción, en el C1 un 90% probablemente o muy probablemente cambiaría su voto si su candidato estuviera envuelto en un caso de corrupción (el 2017 era un 65%); mientras que en el grupo D/E el alza es desde un 51% en el 2017 a un 70% en el 2018.
Por afinidad política, quienes se identifican con la derecha y cambiarían su voto si su candidato estuviera envuelto en un caso de corrupción subió de un 47% en el 2017 a un 74% en el 2018, año en el que a diferencia del 2017 no hay candidatos en competencia y la probidad se puede valorar en abstracto, sin conflicto con otros valores.
Al respecto Eduardo Engel, economista y director de Espacio Público, explica que “tenemos una ciudadanía que hoy se siente más preparada para responder a la corrupción. Sin embargo, los resultados de esta pregunta cambian cuando hay candidatos claros para electores, a diferencia de cuando son candidatos hipotéticos”.
La encuesta también puso a los entrevistados tres casos hipotéticos de corrupción (uno leve, uno grave y uno relacionado al sector privado) para consultar la reacción probable del entrevistado. Frente al caso leve, “Lo encararía directamente” es la reacción más probable (67%), mientras que para el caso grave la reacción más probable es “Se lo comentaría a mi familia y amigos” (34%) seguida de “Lo denunciaría a la justicia” (30%).
Para el caso de corrupción en el sector privado, la reacción más probable también es “Se lo comentaría a mi familia y amigos” (38%). Para los tres casos, la respuesta menos probable es la de contactar a un parlamentario.
Asimismo, no se observaron diferencias importantes entre quienes habían votado en la primera vuelta presidencial del año 2017 y los que no, no pudiendo confirmar el supuesto de que mayor participación electoral, o involucramiento político, supondría mayores reacciones frente a la corrupción.
En relación con las formas de participación social y política, se aprecia una notable baja en comparación con el 2017. De todas las opciones de participación que se ofrecieron a los encuestados, el 2018 un 36% seleccionó la opción Ninguna, mientras que el 2017 esta cifra fue de un 25%.
En este punto, el escritor y también director de Espacio Público Patricio Fernández, afirmó que «al observar los datos es posible desprender que hay una crisis del progresismo, una dificultad de politizar y convertirse en un espacio político reconocible». «Puede haber una nueva conformación de una nueva clase media que no se siente identificado por ninguna postura política tradicional, o llamada a participar en alguna actividad social o política. Visto de otra forma, el mismo hecho de que las personas no estén dispuestas a votar por su candidato en caso de sobornos es una señal de que las personas están más despolitizadas”, agregó.
Movilidad social
En esta versión de la encuesta se incluyó un módulo de preguntas sobre movilidad social, para comprender la autopercepción de la población en relación con sus trayectorias, amenazas y expectativas de movilidad.
Acerca de su autopercepción económica actual, se observa que el 56% de los encuestados se clasifica en un nivel medio, mientras que en la percepción de la posición económica de sus padres al nacer, el 21% declara que éstos estaban en la extrema pobreza, y un 26% en el nivel medio.
Las percepciones respecto de las trayectorias económicas son interesantes: de los que actualmente se identifican en la clase media, un 55% señaló que al nacer sus padres eran de clase baja, lo que muestra una alta percepción de movilidad ascendente en este segmento que, como hemos dicho, es mayoritario en la población chilena. Esta idea de progreso entre las chilenas y chilenos se confirma con más fuerza entre quienes se perciben actualmente en la clase alta, pues un 43% considera que al nacer sus padres pertenecían a la clase baja, y un 20% a la clase media. En el grupo que actualmente se percibe en la clase alta, hay mayor dispersión y, por tanto, una idea de ascenso social más arraigada.
Finalmente, el 77% de los que actualmente se clasifican en la clase baja, clasificaban a sus padres en la misma situación, mostrando que en este grupo no se percibe gran movilidad social.
También se consultó sobre las amenazas que sienten las chilenas y chilenos respecto de su posición económica y las consecuencias que podría traer un estancamiento. Para ello, se le preguntó a los encuestados qué tanto le afectaría en diversos aspectos si su situación económica no mejorara, siendo, por lejos, las que concitan mayor preocupación “No poder acceder a una mejor atención de salud” (83%) y “No poder acceder o pagar la universidad de algún hijo” (78%). Estas preocupaciones se declararon con mayor frecuencia frente a otras como “No poder viajar” (22%), “No poder comprar la ropa que le gusta” (20%), o “No poder comprar o renovar el auto” (17%). Las prioridades, reflejadas en esta pregunta como amenazas, reflejan también aquellos ámbitos en los que las chilenas y los chilenos sienten mayores fragilidades: el acceso a los servicios de salud y de educación, asunto ya detectado en el segundo capítulo de nuestra encuesta.
Por variables sociodemográficas no se observan diferencias importantes, pero llama la atención que, comparativamente, la amenaza de no poder acceder a una mejor atención en salud es más alta en el nivel socioeconómico C1 (93%).
Al respecto, la académica de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile y directora de Espacio Público, Valentina Paredes argumentó que “la percepción de amenaza vinculada a tema de educación debería ir disminuyendo porque se han ido implementando distintas medidas, como la gratuidad. Lo mismo sucede con salud».
Respecto de las expectativas, preguntamos sobre la posibilidad de cambiar de vivienda, barrio, comuna o ciudad en la que vive si su situación económica mejorara y tuviera la posibilidad de hacerlo. Se observa que el 27% no se cambiaría de vivienda y el 26% se cambiaría de ciudad.
Por variables sociodemográficas es posible observar que, proporcionalmente, quienes no se cambiarían de vivienda son en menor medida de Santiago (26%), y de los grupos etarios más jóvenes, ya que, en el grupo de mayores de 60 años, el 44% señala que no se cambiaría de vivienda. Por otra parte, quienes se cambiarían a otra ciudad son principalmente las mujeres (29%) y el nivel socioeconómico C2 (33%).