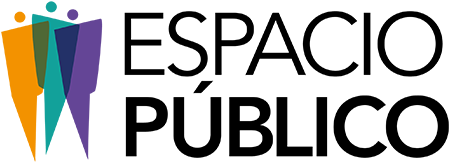Las sentencias de cortes internacionales y la cosa juzgada en materia penal
4 de March de 2022
Uno de los temas en los que ha habido polémica intensa en estos meses de verano referido a las propuestas en materia de regulación del sistema de justicia discutidas por la Convención Constitucional ha sido la de contemplar una regla que permita ejecutar decisiones y resoluciones de tribunales y organismos internacionales aún en casos en los que existiere una sentencia firme dictada por un tribunal nacional. Una formulación amplia de la regla fue rechazada por el pleno de la Convención en su primera discusión y el 2 de marzo el pleno aprobó una redacción que acota la regla sólo a las decisiones de cortes internacionales a las que Chile haya reconocido jurisdicción, entregándole al legislador la regulación del detalle de cómo esas sentencias se aplicarían en concreto en casos ya concluidos.
El problema detrás de esta polémica surge a partir de que nuestro país ha reconocido jurisdicción a cortes internacionales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podrían pronunciarse identificando violaciones a normas internacionales de derechos humanos en casos que ya habrían sido resueltos por tribunales nacionales con sentencia firme, es decir, sin la posibilidad que pudieran utilizarse recursos procesales para poder revisar dichos casos. El problema que surge entonces es cómo encauzar una situación de este tipo en la que existe una sentencia de una corte internacional que impugna a otra nacional en la que ya ha operado la cosa juzgada.
Me interesa detenerme en los alcances de esto en materia penal. Algunos sectores han criticado una regla de este tipo, incluso en su versión acotada, señalando que ello afectaría la soberanía del país y cuestionaría la cosa juzgada, principio central de nuestro sistema de justicia según el cual los casos penales que han sido objeto de una sentencia firme no podrían ser revisados. Ambos argumentos me parecen incorrectos y desconocen no sólo el derecho vigente en la actualidad sino cómo este problema se resuelve hoy en el derecho comparado. Estimo que una regla acotada sobre esta materia es necesaria en nuestro país y para nada problemática.
Partamos brevemente por el problema de la soberanía que creo se cae por su propio peso. Si estamos en presencia de una decisión de una corte internacional en la que el país ha reconocido competencia, conceptualmente no existe ni siquiera un conflicto de esta naturaleza ya que soberanamente como país hemos decidido someternos al escrutinio de dicho tribunal, lo que obviamente acarrea el compromiso de hacer cumplir sus decisiones. No me parece que sea necesario ahondar más en este punto.
Más complejo pareciera ser el argumento de la afectación de la cosa juzgada, principio que efectivamente cumple un rol importante en los sistemas de justicia. Con todo, se trata también de una objeción bastante débil. Partamos por algo obvio. La cosa juzgada no es absoluta y excepciones a la misma se reconocen en nuestra legislación procesal penal desde el Código de Procedimiento Penal de 1906 y en el actual CPP por medio de la regulación del recurso o acción de revisión. Esta acción permite examinar casos en los que ya existía una sentencia firme condenatoria pudiendo la Corte Suprema, en determinadas hipótesis previstas en la ley, anularla e incluso dictar una sentencia absolutoria de reemplazo en favor del condenado. Se trata, por cierto, de una acción con larga tradición en el derecho comparado. En nuestro país la regulación vigente encuentra como fuente importante la legislación española de finales del siglo XIX, la que a su vez se basó en la legislación francesa de inicios del siglo XIX que tiene, por su parte, orígenes en reglas que se desarrollaron varios siglos antes en dicho país y a lo largo de Europa.
Las causales vigentes de la acción de revisión en nuestro país no contemplan como hipótesis las sentencias dictadas por cortes internacionales a las que Chile haya reconocido competencia. Lo cierto es que no se trataba de una hipótesis que fuera relevante en el siglo XIX cuando se diseñaron en lo central las reglas del Código de 1906 que fue el texto base ocupado por CPP actual. Es por eso que, en la actualidad, surge la necesidad de hacernos cargo de un problema que se comienza a presentar con cierta frecuencia debido al flujo de decisiones generadas en estos años por tribunales internacionales como la Corte Interamericana que han cuestionado la resolución de algunos casos penales en el país.
El vacío existente en la actualidad ha obligado a la Corte Suprema a desarrollar una solución ad hoc en un caso que resolvió hace poco tiempo. En el año 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por violación de un conjunto de garantías que fueron vulneradas en los procesos penales llevados en contra de diversos loncos mapuches que concluyeron con condenas en su contra (Caso Norín Catrimán y otros contra Chile). Finalmente, en abril de 2019 la Corte Suprema se pronunció por el mecanismo jurídico que utilizaría para dar cumplimiento a la sentencia del sistema interamericano, optando por considerar que los fallos originarios habían perdido sus efectos. Se llegó a ello a través de una construcción doctrinaria que no estuvo exenta de críticas precisamente debido a la carencia de regulación sobre la materia (Decisión del Pleno de la Corte Suprema rol nº 1.386-2014 de 16 de mayo de 2019).
En este contexto, un buen ejemplo a seguir me parece es lo ocurrido en Europa. Allí, la causal de revisión basada en la existencia de una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) constatando que en el proceso que se generó la condena se haya declarado una violación a los derechos del Convenio Europeo es común y se hace cargo de un problema que se presenta con alguna habitualidad debido al enorme flujo de casos resueltos por la Corte. De hecho, existe una recomendación del Consejo de Ministros de Europa del año 2.000 que recomienda a los Estados adoptar medidas que permitan realizar nuevo examen de casos con sentencia firme en estas hipótesis. En este contexto, se trata de una causal que ha sido ampliamente acogida jurisprudencial y legalmente en distintos países. A nivel jurisprudencial, por ejemplo, en Italia a través de decisiones de la Corte Constitucional y en España por decisiones de su Tribunal Supremo hasta 2015. A nivel legal varios países han introducido en su legislación procesal penal reglas de este tipo, entre ellos: Alemania (parágrafo 359.6 de su OPP), Bélgica (artículo 442 bis introducido el 1 de abril de 2007), España (artículo 954.3 LECRIM del año 2015), Francia (artículo 662 incorporado el año 2014), Noruega (artículo 391.2), Países Bajos (artículo 457 del año 2003) y Rusia (artículo 413).
Por cierto, un debate conceptualmente distinto es si esta regulación requiere de una norma constitucional o sólo bastaría con modificaciones legales al actual recurso de revisión en el CPP (artículos 473 y siguientes). Pienso que habría bastado con una reforma legal sin necesidad de incorporar esto a nivel constitucional. Con todo, no sería un despropósito contar con una regla constitucional como la versión acotada que finalmente se aprobó ya que no habría un problema real ni de soberanía ni una excepción no razonable a la cosa juzgada. Se trate de una solución constitucional o legal, estamos frente a un problema que requiere ser abordado y el mejor camino para ello pasa precisamente por permitir la revisión de casos con sentencias firmes en materia penal. Por lo mismo, cualquiera sea el destino del texto constitucional recientemente aprobado debiéramos también abocarnos ahora a precisar el alcance legal de esta nueva hipótesis de revisión.